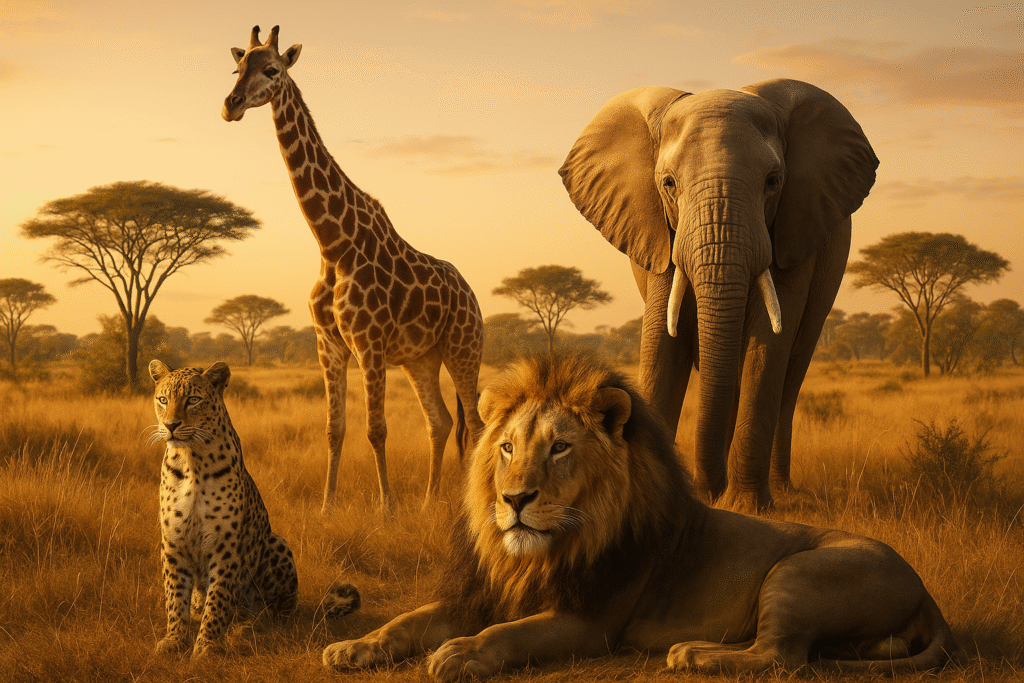
🖤 Introducción
Me gustan los animales, pero no soy super fan. Me refiero a que no soy de las personas que en cada viaje buscan zoológicos, ni que se deshacen con un elefante de peluche. De hecho, hace más de veinte años que no piso uno.
De niña visité los más emblemáticos de México —Chapultepec, Africam Safari—, y con eso, sinceramente, tuve suficiente. Así que cuando me ofrecieron un viaje a Sudáfrica, mi emoción fue moderada. No me entusiasmaba ver cebras o jirafas en su entorno natural. Pero ese mismo viaje incluía Zambia y Zimbabue. Y yo llevaba años soñando con las Cataratas Victoria. Así que dije que sí, emocionada por lo que venía después, no por el inicio.
Lo que no sabía era que Sudáfrica iba a colarse hasta el fondo de mi memoria y que, diez años después, volvería por voluntad propia.
He estado dos veces en el Parque Nacional Kruger, uno de los destinos de safari más importantes del mundo. Y si hay algo que puedo decir con certeza es que llegar hasta ahí es un acto de entrega.
Desde Ciudad del Cabo o Johannesburgo, hay que tomar otro vuelo —uno de esos aviones de hélice que parecen quejidos flotantes del pasado— hasta llegar a Nelspruit (o más formalmente, Aeropuerto Internacional Kruger Mpumalanga). Y de ahí, todavía queda al menos una hora por carretera hasta las reservas privadas que bordean el parque. Esa última hora es polvo, curvas y selva.
Tuve la fortuna de hospedarme en resorts de lujo dentro de las reservas. Y eso también cambia la experiencia. Porque desde que llegas, la bienvenida no es con llaves y una sonrisa tímida. Es con cantos tribales, bailes, bebidas frías y una sensación de haber atravesado —por una fisura— hacia una sección maravillosa del multiverso.
Pero hay algo que no te dicen en el folleto: en un safari, el lujo no está en dormir, sino en despertar.
Desde el primer día, te informan con la sonrisa más serena del mundo que hay dos únicas actividades disponibles: el safari matutino —a las 4 de la madrugada— y el safari nocturno —a las 7, justo al atardecer—. Dos veces al día. Todos los días. Durante una semana.
Y mi primer pensamiento fue tan espontáneo como honesto:
¿Qué ca… voy a hacer siete días levantándome a las 4 de la madrugada solo para ver animales lamiéndose una pata?
Yo, que ni siquiera soy mañanera.
Y ahí es cuando comenzó el verdadero viaje. No el del avión, ni el de la carretera, ni siquiera el del 4×4 recorriendo la sabana. Sino el viaje interno. El que te cambia los ritmos, las expectativas y el lenguaje.
Sudáfrica… bueno, sería una escala más. O eso pensaba. Jamás imaginé que acabaría enamorada de su tierra roja, de sus madrugadas heladas, y de unos leones más flojos que mis ganas de levantarme a las 4 de la mañana.
🌙 La primera noche, los ojos del mundo
Llegamos al resort alrededor de las once de la mañana. El cuerpo pedía cama, pero apenas hubo un paréntesis para estirarlo después de treinta y seis horas de viaje continuo. Sí. Treinta y seis horas de desafiar —como si la juventud fuera eterna— todas las leyes invisibles que gobiernan los trayectos largos.
La física, por ejemplo: el constante ciclo de presurización y despresurización al subir y bajar de cada avión, ese cambio invisible que reacomoda hasta la última célula. El tiempo, con su juego de saltar de una zona horaria a otra, obligando al cuerpo a inventar un reloj nuevo en cada escala. Las comidas que se entrelazan con los horarios de otros continentes, sin saber si uno desayuna, come o cena.
A eso se suman los aeropuertos, cada uno con su idioma, su pulso propio, su lista de instrucciones que hay que entender para llegar a la siguiente puerta de embarque. Los trayectos son cómodos, sí, pero incluso el asiento más amplio no protege del desgaste que deja la travesía por los cielos, con sus distintos rostros y husos horarios hasta el punto de perder de vista cuál era el día en que todo empezó.
Dormimos profundamente unas horas y al despertar, aún como a media noche —a las tres de la tarde—, apenas hubo tiempo para tomar algo fresco y comenzar a mentalizarnos: el primer safari sería esa misma noche.
En el Kruger Park hay una meta tácita que comparten todos los viajeros: ver a los Cinco Grandes.
Ese es el trofeo emocional. El pase de oro.
No importa si viste una manada entera de cebras bailando bajo la luna o una jirafa peinando el horizonte con su cuello: si no viste a los cinco grandes, no completaste el álbum.
¿Quiénes son los Cinco Grandes?
1. El león
2. El elefante
3. El búfalo
4. El leopardo
5. El rinoceronte
Si naciste con una buena dosis de curiosidad —como yo—, te preguntarás por qué precisamente esos animales —que parecen no tener nada en común— son los Cinco Grandes. El término no nació en la era de Instagram, sino en la de los cazadores coloniales, cuando “los cinco grandes” significaba los animales más difíciles y peligrosos de cazar a pie. No se trataba del tamaño, sino del riesgo. Un león que embiste sin previo aviso. Un elefante capaz de aplastar a un jinete y su caballo. Un búfalo que carga con furia cuando se siente observado. Un leopardo que se escurre como un fantasma nocturno. Un rinoceronte que acelera hacia ti como si la tierra fuera de papel. Hoy el término sobrevive, pero el rifle —por fortuna— fue reemplazado por la cámara, y el trofeo ya no es un cráneo colgado, sino una foto que no puedes dejar de mirar.
En esa primera noche vimos algunos, pero no todos.
Y en los safaris nocturnos, la regla es clara: se usa la menor cantidad de luz posible. No por romanticismo, sino por ética.
Si iluminas a la presa —a las cebras, a las jirafas, a los antílopes— también le estás haciendo un favor al depredador. Le estás diciendo: “Mira, ahí está. Vas.”
Así que, en la noche, todo se vuelve una danza entre sombras. Ves los ojos primero. Luego el contorno. Y a veces, solo escuchas. El crujido del pasto. El aleteo. El jadeo.
Y ese silencio que tiene textura.
🌅 Despertar en África
Al día siguiente, a las 4:00 am, comenzó el ritual que dominaría toda la semana.
Un desayuno rápido —buffet discreto: té, galletas, fruta, café— y luego, directo a la camioneta.
El resort donde me hospedé no era cualquier cosa.
Mientras los demás recorrían la sabana en Toyotas 4×4, nosotros teníamos una Range Rover exclusiva. Y mientras otros iban seis personas por vehículo, nosotros éramos cuatro. Aunque en ese primer viaje, debo decirlo, iba con un grupo de mexicanos. Y eso siempre garantiza anécdotas.
La experiencia del amanecer africano es indescriptible.
Los colores cambian cada diez minutos. El cielo va del azul oscuro al gris lavanda, luego al naranja quemado, y por fin, al dorado.
Y mientras tú estás hipnotizada viendo cómo despierta el planeta, un elefante mastica a lo lejos, un rinoceronte bosteza, y una familia entera de babuinos se sacude el sueño de los hombros.
🐾 Dos horas frente a un león echado y el arte de contar sin que pase nada
Uno pensaría que un safari es pura acción. Persecuciones. Saltos. Garras.
Pero la realidad es otra.
Puedes pasar dos horas frente a un león echado, sin moverse.
Y sentir que viviste una película entera.
Eso nos pasó.
Vimos a una familia de leones dormitando, acicalándose. Dos leonas, un macho alfa de melena perfecta, y —si la memoria no me traiciona— tres cachorros.
Durante esas dos horas, nuestro guía nos narró toda su historia.
Los guías sudafricanos no son guías. Son cuentacuentos con licencia para fascinar.
Tienen la capacidad de narrarte cómo llegó ese león al territorio, sus conflictos con otras manadas, sus amores y traiciones, sus heridas de guerra, su jerarquía.
Y tú ahí, mirando cómo se lame una pata, sin moverte ni aburrirte.
🐆 La leopardo y la selfie con riesgo
Uno de los momentos más absurdos y memorables fue cuando nos encontramos a una leopardo con sus crías. El guía, muy campante, preguntó si queríamos bajarnos a tomar la foto.
¿Perdón?
Yo, que salto de aviones y me subo a motos como si no tuviera madre —bueno, ya no la tengo, pero en ese entonces la tenía—, dudé. Eso me pareció demencial. Pero bajé, porque soy yo. Eso sí, por precaución, no le di la espalda al felino. Si —provocado por mi imprudencia— mi animal favorito me iba a atacar, al menos quería verlo venir. El guía, con una tranquilidad irritante —y un rifle de dardos al hombro—, dijo: “Gírate, no hay peligro”. Y fue verdad. No pasó nada.
Ni tensión. Ni rugido. Ni carrera.
El animal estaba tan quieto, tan ajeno, tan contenido, que por un momento pensé: “¿Y si esto es como Africam Safari y cada mañana se avisa por walkie-talkie que es hora del show?”
Me sentí un poco defraudada.
No porque quisiera un ataque, sino porque me pareció demasiado limpio y escenificado. Ahí entendí algo.
El turismo en Sudáfrica, o al menos en estas reservas de lujo, tiene un punto snob.
Todo está perfectamente organizado.
No es la rudeza de Kenia.
No es la adrenalina de un safari todoterreno.
Pero tampoco es un zoológico.
Es un punto medio. Una ilusión elegantemente ejecutada.
Y, en esa ilusión, hay belleza.
🧺 Picnic en la sabana con elefantes borrachos
Después de cada safari matutino, por ahí de las 6:30, te llevan a hacer un picnic en medio del parque. Extienden una mesa sobre el capó del 4×4, sacan frutas, carne seca, café, pan dulce y una joya local: el Amarula.
El Amarula es una bebida cremosa hecha con la fruta de marula, la misma que los animales usan para emborracharse. Literal. Nos contaron cómo los monos se suben a los elefantes para alcanzarla, y luego andan todos tambaleándose por la sabana. No es mito. Hay videos en redes.
Esa bebida, con el frío cortándote la cara y el sol saliendo sobre la hierba dorada, sabe mejor que cualquier mimosa de brunch capitalino.
💤 La vida en el resort
Después del desayuno formal (porque el picnic era solo la primera ronda), el resto del día transcurre entre tomar siestas, leer con vista a la sabana, o echarte un chapuzón en la piscina privada; y por privada me refiero a que es exclusiva para quienes se hospedan en la habitación, no así para los vecinos silvestres. Elevada y con borde infinito, la piscina parece derramarse sobre el horizonte, pero en realidad su caída alimenta un bebedero a pocos centímetros, justo debajo. Desde ahí, el agua y la luz se mezclan en un espejo que atrae a los elefantes, tan cerca que, si te apoyas en el borde, y no te da miedo después de ver lo destructores que son, podrías rozar su frente con los dedos. A veces, mientras flotas en el agua, los monos cruzan por encima de ti, saltando de rama en rama con la mirada fija en tu botana, esperando el instante justo para hacerse con un cacahuate o la carne seca que acompaña tu amarula. Todo ocurre bajo el sol alto, con el zumbido de insectos y el calor que ondula el aire sobre la sabana.
A las 7 de la noche, otro safari. Cae el sol, se activa la caza. Y tú, a bordo, testigo de un mundo ajeno al tuyo.
Hay senderos por los que puedes deambular, siempre dentro de los límites, y jamás cuando cae la noche. A veces, al regresar del segundo safari, un guardia con rifle tranquilizante te espera en el lobby para escoltarte hasta tu cabaña; y si se te antoja ir a cenar, llamas y otro te acompaña hasta el restaurante. Porque sí, esto no es Cancún.
Lo último que sientes antes de dormir: la brisa fría entrando por la ventana del lodge, el eco lejano de un rugido, y la certeza de que, aunque cierres los ojos, allá afuera la noche sigue despierta.
Sigue leyendo: 🐘 Parque Kruger sin filtros
Pingback: 🌍 Sudáfrica: el lugar donde la naturaleza te recuerda que no eres el centro - veronicarodriguez.club